|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
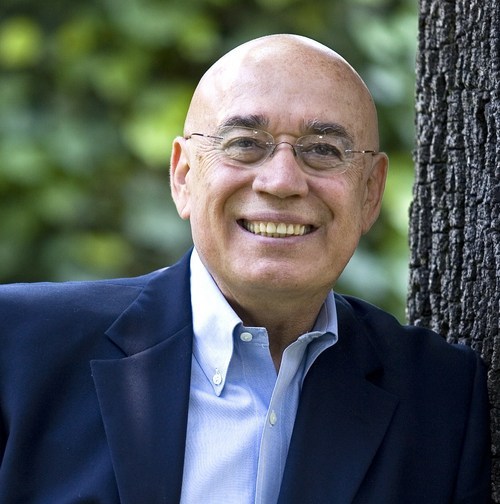 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
Alguien pudo ser formado como médico, pero no ejerce su profesión y por la vía de los hechos no es un médico, y lo mismo sucede con un arquitecto o un ingeniero. La formación original no es lo que determina lo que se es profesionalmente, sino el trabajo que se realiza todos los días.
Esto vale para cualquier profesión y todavía se hace más evidente en aquellas disciplinas, la ciencia y la tecnología, que evolucionan todos los días, y que si no se ejercen en el día día, con la actualización permanente que exigen, quien deja la práctica pronto se queda atrás y los conocimientos que adquirió al inicio de su formación se vuelven obsoletos.
La canciller alemana Angela Merkel (Hamburgo, 1954), que se formó como física, en la entonces República Democrática Alemana (RDA), que ahora ya no existe, y tiene un doctorado en química, y desarrolló su carrera como científica con una investigación sobre la desintegración de moléculas de hidrocarburo y escribiendo artículos para revistas científicas.
En 1989, después de la caída del Muro de Berlín, cuando decide entrar a la política dijo: "Me di cuenta de que no era tan buena científica y que no estaba suficientemente comprometida con la investigación, con pasar horas en el laboratorio. A mí me gustaba la gente, siempre sentí curiosidad por hablar con ella". Deja, entonces, la ciencia, para dedicarse a la política, que sería su nueva profesión.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Ciudad de México, 1962) se formó como científica, pero hace más de 20 años no ejerce como tal, y por lo mismo ya no es una científica, ella, como Merkel, decidió dejar las exigencias propias del mundo de la ciencia, para dedicarse de tiempo completo a la política y a la Administración pública, donde ha tenido grandes éxitos, entre otros, ser la presidenta de México y ser la primera mujer que lo logra.
Décadas atrás se formó como científica, tiene un doctorado en ingeniería en energía, pero desde que ingresó a la política, su nueva profesión, ya nunca volvió al ejercicio y a las actividades que exige la práctica cotidiana de la ciencia, que requiere de la investigación, la práctica de laboratorio y la actualización permanente.
La madre de la presidenta, la doctora Pardo, Premio Nacional de Ciencias 2023, si ha tenido una larga carrera como científica desde el campo de la investigación y la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
No hay duda de que la presidenta se formó inicialmente como científica, campo que deja por el de la política, y ahora no hay duda que su profesión de tiempo completo, desde hace más de 20 años, es la política, carrera en la que ha destacado.
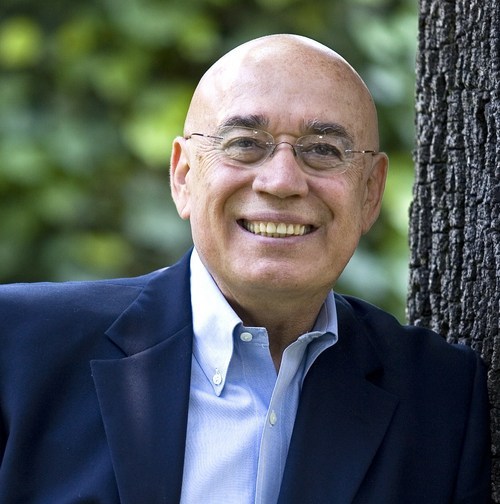 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
Se prevé que en 2026, la economía de México crezca en 1.2%, más que en 2025, que solo lo hizo en 0.2%, pero aun así será una de las cuatro economías con el peor crecimiento de América Latina, afirma Alejandro Werner Wainfeld (Córdoba, Argentina, 1963) (Reforma, 11.01.26).
Werner, que fuera subsecretario de la SHCP (2006-2010), sostiene que es probable que la inflación se mantenga en 4.0% o sufra un aumento debido a presiones generadas por la política de crecimiento salarial y el aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
En la medida que el costo unitario de la mano de obra y algunos insumos importados aumente, los productores van a trasladar estos incrementos a los precios. Esto complica la meta de inflación que compromete el Banco de México.
Se espera un comportamiento estable del tipo de cambio y esto porque los inversionistas muestran confianza en la salud fiscal y financiera del país. El diferencial de tasas de interés entre el peso y el dólar dejará de reducirse y el ahorro privado es casi suficiente para cubrir las necesidades del financiamiento del sector público.
Y el fundador del Georgetown American Institute, considera que si hay un buen resultado en la negociación del T-MEC, el tipo de cambio nominal podría experimentar una apreciación adicional. El principal factor interno de incertidumbre económica de México sigue siendo la revisión del T-MEC.
En la versión de Werner, la posibilidad de que se firme el acuerdo es alta, dado a que las exportaciones mexicanas son complementarias a la estructura productiva de Estados Unidos, en la negociación de parte del presidente Trump juega un papel relevante, el tema en un año electoral, donde ahora las encuestas no favorecen a los candidatos de su partido.
El doctor en economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) se pregunta: ¿Optará el presidente Trump por mostrar su fortaleza a través de medidas simbólicas a lo largo del año en los temas de seguridad, migración y comercio exterior que puedan complicar a nuestro gobierno y perjudicar nuestra economía o intentará finalizar rápidamente las negociación para presentarlo como un logro de su Administración para reducir la migración, limitar la entrada de opioides de México y revitalizar el empleo y el sector manufacturero de Estados Unidos?
La respuesta a esta pregunta es la que determina si el escenario de crecimiento, que ahora comparten la mayoría de los analistas se hace realidad en 2026 o se continúa con el registro de un crecimiento nulo de nuestra economía y una reducción del per capita, como ha sucedido en los años anteriores.
Hay analistas que consideran que el escenario que contempla Werner es optimista, y estiman, que si al arranque del año la expectativa de crecimiento es del 1.2%, hay altas posibilidades que esta estimación no se sostenga y que al final del año, en el mejor de los casos, el crecimiento estimado es del 0.4%. Habrá que ver cómo se desarrolla la negociación del T- MEC, y como se comporta el PIB.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
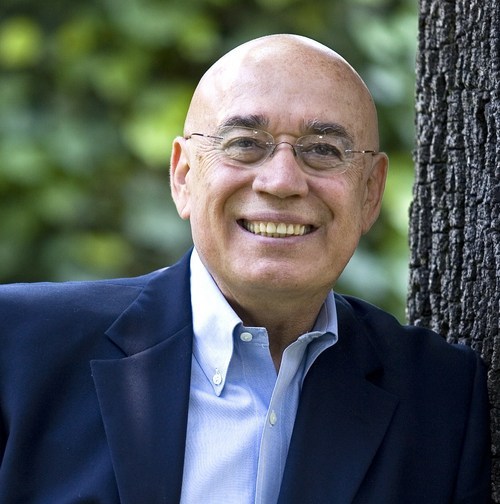 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
En los países donde existe la figura jurídica de la "revocación de mandato", se trata de un ejercicio democrático que solicita la ciudadanía o los opositores al gobierno, con el objetivo de que quien está en el poder lo deje por la vía del voto ciudadano, y esto abre la posibilidad de que el votante rectifique su primera decisión.
En México, la figura existe desde el 14 de septiembre de 2021, y la única vez que se ha tenido lugar el ejercicio fue en el gobierno del presidente López Obrador (2018-2024), en un evento organizado por él mismo, no a petición de la ciudadanía como dice la ley.
Este fue un ejercicio de propaganda político-electoral en lógica de "ratificación" de mandato, en el que participó un porcentaje muy menor de los votantes registrados en el Padrón Electoral. A pesar de su fracaso el presidente, en sus campañas de propaganda lo vendió como un gran triunfo.
La ley establece que el proceso de revocación de mandato se solicita "durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por votación popular". Esto implica que debe citarse después de octubre de 2027.
La presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030) quiere que suceda de manera concurrente con la elección de junio de 2027, esto porque, al estar ella en las boletas, garantiza un mayor número de votantes, pero sobre todo porque impulsa el voto a favor de las y los candidatos de Morena, que según algunas encuestas puede ser entre 8% y 10% más la intención del voto a su favor.
No hay duda que en el ejercicio de reiteración de mandato, la presidenta Sheinbaum obtendría una votación claramente mayoritaria a su favor, en una con más votantes que en otra, pero de ser en junio de 2027, Morena, que tiene la mayoría en las Cámaras, para hacer el cambio constitucional, alcanzaría más votos.
En la elección de junio de 2027 están en disputa; los integrantes de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 congreso locales, las alcaldías de 30 estados y 850 integrantes del Poder Judicial, que hoy es parte del Poder Ejecutivo. La estrategia de Morena es clara, y con ella se propone elevar el número de los votos de sus candidatos en todos estos cargos.
El constitucionalista Diego Valadez, señala con claridad la maniobra que se opuesta desde Palacio Nacional: "Adelantar la posibilidad de revocar el mandato presidencial distraería a los partidos y electores de las elecciones para el Congreso, y permitiría a la presidenta involucrarse en el proceso electoral de 2027".
En el mismo sentido, Luis Carlos Ugalde, que fuera presidente del INE, alerta sobre el riesgo de que con la modificación de la Constitución las campañas se "presidencialicen", que ese es el objetivo de Palacio Nacional, al meter a la presidenta a las boletas, y a partir de ese hecho, garantizar haga campaña y se involucre en la contienda electoral, impulsando a los candidatos de Morena, para eso, tiene las comparecencias mañaneras, que las va a utilizar como lo hizo su antecesor, y que ella como candidata se benefició.

