 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
Somos (México, 2021) es una serie de seis capítulos creada por James Schamus y dirigida por Álvaro Curiel y Mariana Chenillo. El guion es del creador y de Monika Revilla y Fernanda Melchor.
Se basa en el texto Anatomía de una masacre, que recoge la investigación que en 2017 publica la periodista estadounidense Ginger Thompson, ganadora del Premio Pulitzer.
Ella realiza entrevistas a familiares de las víctimas y también a los criminales que ahora son testigos protegidos de la DEA. A partir de estos testimonios logra construir una polifonía que narran paso a paso, lo que ocurrió. Retrata una realidad compleja y humaniza la tragedia.
De los distintos textos sobre la matanza en marzo de 2011 en Allende, Coahuila, perpetrada por Los Zetas, pienso que es el más sólido y cercano a lo que ocurrió. Thomson prueba que en el origen de la tragedia está una acción fallida de la DEA.
La serie articula los sucesos de Allende con los que ocurrieron en el penal de Piedras Negras, Coahuila. Son eventos distintos, pero relacionados con la operación del crimen organizado.
La serie da voz a las víctimas y sus familias. No a los narcotraficantes. Quienes hicieron el guion dicen que se propusieron construir una ficción, pero que al mismo tiempo ésta fuera fiel a la esencia de lo sucedido.
De la misma manera que el texto de Thompson la serie es un gran coro, con múltiples voces, que cuenta lo que sucedió el día de la matanza y los acontecimientos que la provocaron.
He platicado con personas que estuvieron muy cerca de los hechos y vieron la serie y piensan que esa ficción ofrece una construcción que permite acercarse a lo que realmente sucedió.
Sobre la matanza de Allende he leído, entre otros, el texto de Thompson y también los que ha escrito el periodista mexicano Diego Osorno y pienso que la serie describe con objetividad lo que ahí pasó.
Su aporte más importante es poner en imágenes el resultado de la investigación de la periodista y dar rostro y voz a las víctimas y sus familias. Son los habitantes de Allende a quienes tocó vivir esa tragedia. La narrativa es consistente y creíble. (Se pude ver en Netflix)
Somos
Título original: Somos
Producción: México, 2021
Creador: James Schamus
Dirección: Álvaro Curiel y Mariana Chenillo
Guion: James Schamus con la colaboración de Monika Revilla y Fernanda Melchor
Fotografía: Ignacio Prieto Palacios
Música: Víctor Hernández Stumpfhauser
Actuación: Alejandro Ruiz; Jero Medina; Arelí González; Iliana Donatlán; Everardo Arzate; Caraly Sánchez; Mercedes Hernández; Fernando Larrañaga; Jesús Sida; Martín Peralta; Jimena Pagaza; Jesús Herrera; Mario Quiñones y Ulises Soto.



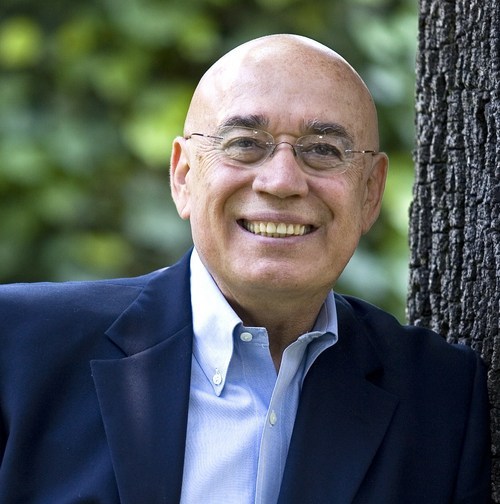 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela