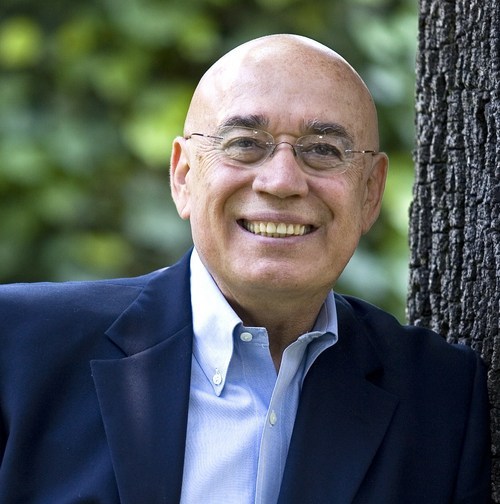 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar ValenzuelaEs el título de un artículo de María Elvira Roca Barea publicado en Ideas (El País, 23.07.17) con motivo de los 500 años de la publicación de las 95 tesis del fraile agustino Martín Lutero (1483-1546), el 31 de octubre de 1517, que dan lugar a la reforma protestante.
De los artículos que leí en ese entonces sobre Lutero, el contenido de su propuesta y las implicaciones de su ruptura con la Iglesia católica y el surgimiento de la luterana éste me llamó la atención. Me pareció que ofrecía nuevos ángulos de mirada.
Ahora comparto las notas que entonces hice. En los años de teología, cuando era jesuita, estudiamos el pensamiento de extraordinarios teólogos luteranos. Admiro la vida y obra del pastor y teólogo Dietrich Banhoffer (1906-1945), asesinado por los nazis.
Roca Barea ofrece una interpretación de la figura de Lutero no solo distinta sino también provocadora. Desde mi lectura plantea seis puntos para el estudio y la discusión:
1. Hay que entenderlo más como un personaje político que religioso. Es el creador del nacionalismo alemán de la primera hora. En Alemania, Lutero es exaltado cada que el nacionalismo sube de tono. En él se condensa y expresa.
2. Los campesinos se creyeron su predicación sobre de la libertad y la injusta riqueza de los poderosos. Actuaron en consecuencia. Ese discurso provoca "una convulsión social que no se ha conocido en Europa hasta la Revolución Francesa". Se desata la Guerra de los Campesinos, que dejó más de 100,000 muertos.
Lutero traiciona a los campesinos y se pone "al servicio de los príncipes alemanes y alienta la violencia brutal" para que los grandes señores acaben con la rebelión campesina. En sus palabras: "contra las hordas asesinas y ladronas mojó mi pluma en sangre, sus integrantes deben ser estrangulados, aniquilados, apuñalados, en secreto o públicamente, como se mata a los perros rabiosos". Hay clérigos revolucionarios, como Thomas Müntzer, que se mantienen fieles a sus principios y se ponen al lado de los campesinos. Ellos son ejecutados.
3. En la prédica de Lutero la institución eclesial debería ser abolida. No fue así. Creó otra. "Se forma un nuevo cuerpo sacerdotal que también condujo al rebaño hacia donde debería de ir". Una iglesia al servicio del príncipe del territorio ya no del papa en Roma.
4. La "libertad religiosa" proclamada por Lutero nunca fue tal. El nuevo clero de la nueva iglesia creó "una versión del cristianismo como la única aceptable y todas las demás fueron proscritas y perseguidas; la católica, por supuesto, pero también los anabaptistas, calvinistas, menonitas, etcétera".
Lutero dio cobertura legal a "los príncipes alemanes, para obligar a las poblaciones de sus territorios a hacerse protestantes, lo quisieran o no y no siempre con persuasivos y pacíficos sermones". Con su apoyo se hizo valer el principio: La religión del gobernante es la religión del pueblo.
5. Lutero también dio apoyo incondicional a los príncipes alemanes, para que los bienes raíces confiscados al Sacro Imperio y a la Iglesia católica "cambiaran de manos" y ahora fueron de ellos. El apoyo de estos al movimiento de Lutero fue para hacerse de poder y de dinero. Lo hicieron justificados en una "cobertura teológica".
6. Lutero fue un "furioso antisemita". Entre otras cosas dijo: "Debemos primeramente prender fuego a sus sinagogas y escuelas, sepultar y cubrir con basura a lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedad o ceniza". El filósofo Karl Jaspers escribe que "el programa nazi está prefigurado en Lutero. En la elección de 1933, Hitler concurrió con un cartel donde la imagen de Lutero y la cruz gamada aparecen juntas.
La escritura de la historia requiere siempre ser revisada. Se construye desde contextos específicos y con intereses particulares. Los hechos y los dichos se manipulan, para que digan lo que se quiere. Lo mismo pasa con la biografía de los grandes personajes. La realidad nunca es blanco y negro. Tiene muchos tonos de grises. El trabajo de Roca Barea ofrece sólidos elementos, para cuestionar el mito de Martín Lutero y abre el espacio a la pregunta ¿quién fue? ¿qué hizo?


