 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
Blindness (Ceguera) es una obra de teatro inglesa inspirada en la novela el Ensayo sobre la ceguera (1995) del portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998. La escribe Simon Stephens y se estrenó en Londres en agosto de 2020.
La adaptación que se presenta en el Teatro de la Insurgentes, Ciudad de México, está dirigida por el mexicano Mauricio García-Lozano y el inglés Walter Meierjohann, quien dirigió la versión inglesa.
El equipo creativo de Londres ha trabajado de cerca con los mexicanos, para recrear la misma experiencia ambiental, lumínica, visual y auditiva de las funciones londinenses.
Es una obra, para presentarse en el marco de las restricciones que impone la pandemia del Covid-19, para garantizar la seguridad de quienes asisten al espectáculo.
Se trata de una puesta en escena distinta e innovadora donde la tecnología tiene un papel central. El juego de luces y la obscuridad, crean un ambiente, para escuchar una voz en el marco de una propuesta minimalista.
La obra es, sobre todo, una experiencia auditiva, con el sistema binaural desarrollado en Europa por Ben y Max Ringham. La voz es de Marina de Tavira. Los audios que tiene cada espectador son analógicos.
Cuando la protagonista habla a través del murmullo, en uno y otro oído, crea la sensación de que está ahí. Al lado de uno. Su voz es el centro de la propuesta.
La narración cuenta que en el mundo una pandemia deja a todos ciegos menos a una mujer que es la única que puede ver lo que ocurre. En la ceguera la condición humana sigue presente. Continúan los mismos conflictos humanos. El no ver nada cambia.
La pandemia de la ceguera todos los días se extiende. Al principio solo eran algunas personas, pero después lo son todas. Nadie las puede curar. La mujer que puede ver se pregunta: "¿Hay futuro?".
"Está visto que aquí nadie puede salvarse", dice la protagonista de Ensayo sobre la ceguera, "la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza".
La pandemia empieza a ceder cuando surge la solidaridad entre los que no ven, que son todos. El mensaje es claro. Solo la solidaridad nos puede salvar de ésta, pero de cualquier otra pandemia.
En el mundo no hay lugar para el egoísmo, para la explotación de unos y otros. Si no cambiamos podemos dejar de existir como humanidad, pero si nos ayudamos los unos a los otros, el futuro está asegurado y será mejor.
La obra se estrenó en la Ciudad de México antes que en Nueva York, Washington D.C, y Toronto.
Blindness
Título original: Blindness
Producción: Reino Unido, 2021
Dirección: Mauricio García-Lozano y Walter Meierjohann.
Texto: Simon Stephens
Tecnología del sonido: Ben y Max Ringham
Actuación: Marina de Tavira (su voz)



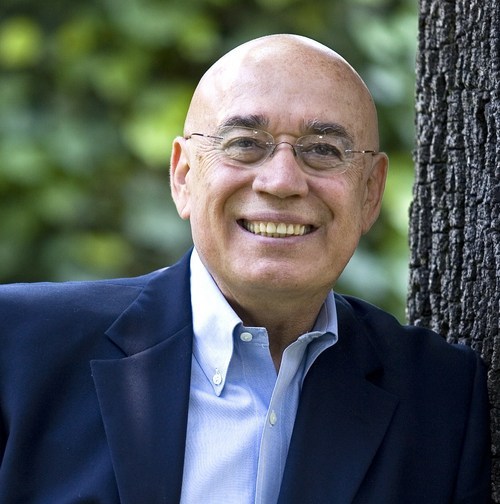 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela