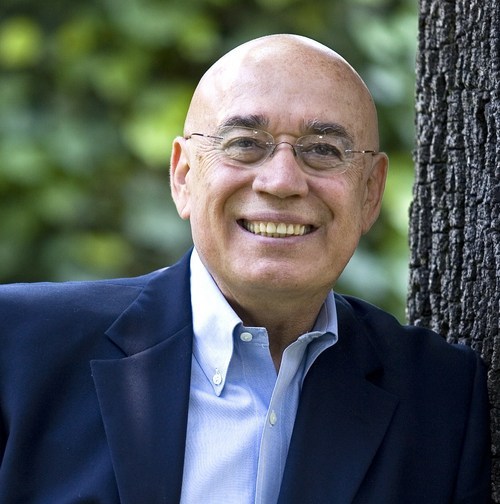 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela
De abril de 2005 a noviembre de 2006 di todos los días (lunes a viernes) una conferencia de prensa a las 7:30 de la mañana en el Salón Venustiano Carranza de la entonces residencia oficial del presidente en Los Pinos.
Lo hice como responsable de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia y también como portavoz de la Presidencia de la República. Esto en el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006).
La conferencia tenía dos propósitos. De un lado, que los medio y la sociedad estuvieran informados de lo que el gobierno hacía, a través de datos duros y precisos, y de otro, que los periodistas tuvieran espacio para obtener respuestas directas de la presidencia a sus dudas y cuestionamientos.
En la Coordinación de Comunicación estábamos convencidos que con este mecanismo y con el cumplimiento de los objetivos propuestos los niveles la cobertura noticiosa de presidencia en los medios debía incrementarse. Así sucedió.
La conferencia iniciaba a las 7:30 y en promedio terminaba una hora y media después, hacia las 9:00. Se acababa cuando respondía a la última pregunta de los periodistas.
Asistían las y los periodistas acreditados como fuente en Los Pinos, reporteros de las agencias de prensa internacional y de manera intermitente, corresponsales de los grandes diarios o cadenas de radio y televisión del mundo.
En ese entonces, sólo dos semanas el Jefe del Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y yo, coincidimos en las conferencias de prensa que cada uno daba. Él dejo su cargo para irse a la campaña por la presidencia.
En la Coordinación de Comunicación, para preparar la conferencia creamos el área de la Oficina del Portavoz a cargo de la doctora Yolanda Meyemberg (IIS-UNAM).
Estaba formada por ocho profesionales, todos con maestría o doctorado en especialidades como economía, ciencia política, ciencia social y administración pública.
El equipo se dividía en dos jornadas distintas de trabajo. Cuatro trabajaban de las 5:00 a las 14:00 y los otros cuatro de las 14:00 a las 23:00.
La conferencia tenía dos partes. En la primera se exponían los temas que interesaba informar al gobierno. En la segunda se daba respuesta a las dudas e inquietudes de los periodistas.
El primer grupo se encargaba de trabajar la primera parte de la conferencia. Y se mantenía en relación directa con la o las dependencias relacionadas con él o los temas que se iban a exponer al día siguiente.
Para preparar las respuestas a los periodistas, el segundo grupo tenía una primera reunión con el portavoz de las 18:00 a las 19:00. Para entonces, en el portal electrónico de los medios escritos estaba ya claro, en un 80%, cuáles serían los temas presentes en el panorama noticioso del día siguiente.
El equipo en esa ocasión hacía una lista de la preguntas que los periodistas podrían hacer al portavoz. También se consideraba, como parte de la preparación, la agenda particular de cada uno de los medios. Quedaba claro que a la mañana siguiente cada medio iba a preguntar desde el interés de su propia agenda.
A las 19:00, ya ubicados los temas, los integrantes del equipo se ponían en contacto con las dependencias del gobierno relacionadas con los temas.
El contacto cotidiano se hacía a través de las oficinas de comunicación social de las mismas pero, cuando se hacía necesario, el portavoz establecía comunicación directa con el responsable de la dependencia para acordar los términos de la "salida" a medios.
En la comunicación cotidiana, el equipo lo primero que proponía a las dependencias era que ellas fijaran su postura a través de un boletín o la declaración de un funcionario de la misma.
A la par, el equipo, siempre con información proporcionada por las dependencias, preparaba la respuesta que consideraba debía ofrecer la presidencia a través del portavoz.
El portavoz tenía, entonces, dos opciones: remitirse al comunicado de la dependencia o contestar desde la respuesta que tenía preparada. Esto dependía de una valoración política: ¿el tema debería quedar al nivel de la dependencia o convenía hacerlo un tema de la presidencia?
A las 5:30 el portavoz y el equipo tenían una primera reunión, para ver el otro 20% de los temas noticiosos que no estaban en los portales del día anterior, que incluía a los noticieros de la noche de la televisión. Ajustábamos respuestas y calibrábamos énfasis.
A esa hora, cuando lo consideraba necesario, llamaba a algunos de los responsables de las dependencias para acordar y ajustar las respuestas. Siempre llegamos a acuerdos.
Con el conjunto de todos los boletines de las dependencias federales y las respuestas elaboradas por el equipo tomábamos la decisión política-comunicacional de en qué respuestas me remitiría a lo ya dado a conocer por la dependencia y cuál respondería a nombre de la presidencia.
En cada conferencia había unas 25 preguntas y todas recibían un repuesta puntual, que había sido preparada con información precisa y siempre verificable. El equipo tenía una gran percepción, que se fue agudizando, y las preguntas que un día antes imaginaba iban a hacer los periodistas eran precisamente las que hacían.



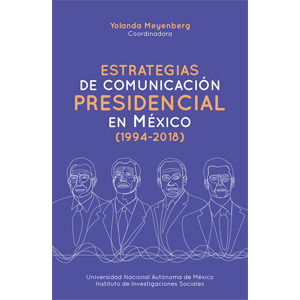 Rubén Aguilar Valenzuela
Rubén Aguilar Valenzuela